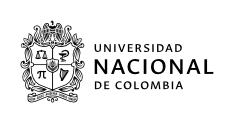Es decir, conocimientos muy específicos construidos por los pueblos aborígenes en cuestiones tan diversas como la determinación de ciclos de lluvia y sequía, la alternación de cosechas, las propiedades curativas de las plantas, los modos de cultivo y producción de alimentos, los comportamientos de los animales, el curso de los ríos y muchos más. Diversidad de conocimientos que se funden en una sabiduría ancestral, entendida como modos de sentir, pensar y actuar derivados de una sensibilidad e intuición primordial enraizada en el respeto a la madre tierra (Pachamama) y el papel de los humanos como cuidadores del medio ambiente. Dicha sabiduría se expresa mediante rituales, creaciones artísticas y modos de convivencia social.
Por otra parte, la ciencia moderna, incubada a lo largo del Medioevo a partir de semillas heredadas de los griegos, eclosionó en el siglo XVII a partir de los trabajos de Galileo, Descartes y muchos otros para posteriormente entrar en una etapa de mayor reconocimiento social con Newton, lo que le permitió consolidarse en una adultez prolongada que cubre los siglos XIX y XX. En el XXI se discuten sus fundamentos y límites como prefiguración de transformaciones más profundas, dados los instrumentos sofisticados de medición y observación, así como la necesidad de reconceptualizaciones teóricas y respuestas técnicas a problemas apremiantes anteriormente insospechados. En su etapa de consolidación, que abarca los siglos XIX y XX, la ciencia se posiciona como el conocimiento hegemónico, en cuanto ha sido sancionado institucionalmente y financiado por una diversidad de fuentes privadas y estatales hasta convertirse en un factor decisivo para el desarrollo de las fuerzas productivas.
En la segunda mitad del siglo XIX la ciencia moderna ya ocupaba con holgura dominios de la vida social y cultural que habían pertenecido a la Iglesia oficial, tales como el de la definición de lo verdadero y el de la explicación de los orígenes de nuestra condición humana, el universo y la vida. La pretensión de universalidad de la ciencia avivó la aspiración a lograr un control cada vez mayor sobre la naturaleza en un proceso que ha desencadenado las revoluciones industriales. Es así como la naturaleza se convirtió en una fuente inagotable de recursos que la tecnología ponía a disposición de poderes en busca de expansión y ampliación de zonas de dominio.
Se creía en un progreso lineal, creciente, que beneficiaría a toda la humanidad en su conjunto. De este modo, la destrucción ambiental ocasionada por la Primera Guerra Mundial fue ignorada y, por el contrario, se divulgó la idea de que las guerras eran necesarias para impulsar el desarrollo de tecnologías como el telégrafo, la aviación o la medicina postraumática, las cuales beneficiaban indiscutiblemente a la humanidad.
La pretensión de universalidad de la ciencia avivó la aspiración a lograr un control cada vez mayor sobre la naturaleza en un proceso que ha desencadenado las revoluciones industriales.
A pesar del desastre europeo, la idea de una ciencia que conduce a un progreso en la comprensión del mundo y la generación de tecnología se afianzó en Viena donde, en las décadas de los veinte y los treinta, convergieron científicos y filósofos que conformaron el conocido Círculo de Viena, que dio impulso a lo que se denominó empirismo lógico. La evidencia empírica constituía la fuente de conocimiento positivo, el cual se organizaba en la mente de una comunidad de científicos mediante un esquema lógico jerarquizado sustentado en observaciones atómicas elementales, que dejaba de lado todo tipo de especulación metafísica. La ciencia así pensada debería proporcionar conocimiento verdadero, verificable y aplicable al desarrollo tecnológico, y quedaría circunscrita a la formulación de leyes aplicables al control de procesos a escala industrial, más que al entendimiento de la realidad del mundo natural. Es así como los costos medioambientales del desarrollo tecnológico y el avance de la propia ciencia no se tuvieron en cuenta.
En consecuencia, hizo carrera la idea de que existía un método científico universal caracterizado por la observación empírica, el experimento, la argumentación lógica, la construcción de modelos, la contrastación de los resultados y la predicción de eventos posibles, los cuales dan lugar a nuevas observaciones, nuevos experimentos y, por tanto, nuevos modelos teóricos y aplicaciones prácticas. Pero esta concepción del método científico se convirtió en objeto de álgidas discusiones académicas, no solo en las escuelas de filosofía, sino en el seno de las mismas comunidades científicas.
Karl Popper señaló que el conocimiento, como la vida, evoluciona, dado que está sometido a la lógica de la falsación. Es decir, las llamadas verdades científicas son temporales, transitorias y provisionales hasta el momento en que son refutadas. Así, los experimentos en realidad no comprueban teorías, sino que muestran sus límites. El criterio de falsación se convirtió en la línea que separa la ciencia de lo que no lo es. En consecuencia, el sicoanálisis, el marxismo y otros tipos de conocimientos no falsables —como los impartidos por cosmovisiones religiosas, míticas o ancestrales— no serían científicos. De esta manera, intuiciones globales que podrían guiar el trabajo de los científicos de un modo más armónico quedaban por fuera de su ámbito. A pesar de todo, si consideramos que las teorías falsadas son sustituidas, como afirmó Imre Lakatos, por otras de mayor poder explicativo, la ciencia podría justificar un ideal de progreso. En todo caso, el conocimiento científico nunca podrá resolver preguntas sobre el significado y los propósitos de la naturaleza, en caso de haberlas.
Ilya Prigogine (1997) sorprendió con un libro titulado El fin de la certidumbre, en el que argumenta que la ciencia no descubre verdades, sino que suministra elementos para manejar la incertidumbre; no solo la proveniente de nuestra ignorancia, sino la que se deriva del carácter indeterminado de los fenómenos naturales. Muestra que, aunque en los sistemas físicos, químicos y biológicos es posible identificar regularidades y patrones generales de comportamiento, al alejarse del equilibrio termodinámico los sistemas alcanzan estados inestables o configuraciones en que, aunque se conocieran los parámetros que los caracterizan, es prácticamente imposible predecir cuál sería el estado siguiente. La certidumbre es imposible porque todo ocurre en un tiempo progresivo, creativo e innovador, sin que podamos anticipar el camino que tomará un sistema en particular, sea este objeto de la física, la química, la biología, las ciencias sociales, etc.
Feyerabend propone un estudio no solo histórico, sino antropológico de las ciencias, que valoraría mejor los aportes al conocimiento surgidos en contextos tan diversos como las culturas neolíticas, las civilizaciones antiguas —no solo Egipto y Grecia, sino India y China— y sobre todo las grandes civilizaciones americanas.
Por otra parte, Thomas Kuhn (1962) sostiene que la ciencia opera por cambios de paradigmas. Estos se definen como conjuntos de hipótesis, modos de pensar, prácticas, estilos de trabajo, metodologías y cosmovisiones compartidos por una comunidad científica. Un nuevo paradigma no necesariamente es mejor que el anterior, dado que ninguna teoría científica puede ser completa ni dar cuenta de toda la realidad, sino solo de aspectos de esta. Y hay algunos aspectos que son favorables para un cierto tipo de intervención en el mundo y otros que pueden ser decisivos para otros.
Ahora bien, el espíritu científico de la modernidad se expresa en una creciente diversidad de ciencias. Las que el positivismo definió en la segunda mitad del siglo XIX eran la matemática, la física —incluyendo la astronomía—, la química, la biología y las ciencias sociales. Las ciencias sicológicas y de la mente no cabían en este esquema, pero tampoco la geología y la antropología como tales. A comienzos del siglo XX cada una de esas ciencias se había subdividido y muchas de ellas, hibridado.
En cada rama de las ciencias se han construido comunidades altamente especializadas que han desarrollado un lenguaje propio para comunicar y precisar la definición de sus objetos de estudio, de tal manera que se han ido cerrando dentro de su propio paradigma, concentradas en la resolución de sus problemas (rompecabezas, diría Kuhn).
Paul Feyerabend irrumpe en este debate para destacar que la resolución de un mismo problema puede ser abordada de muchos modos, no habiendo un método único. Más allá de la diversidad de las ciencias oficialmente reconocidas como tales en el mundo académico, habría que hablar de una pluralidad epistémica para incluir los saberes, prácticas, experiencias y cosmovisiones propios de contextos culturales muy diferentes a la Europa renacentista. En consecuencia, Feyerabend propone un estudio no solo histórico, sino antropológico de las ciencias, que valoraría mejor los aportes al conocimiento surgidos en contextos tan diversos como las culturas neolíticas, las civilizaciones antiguas —no solo Egipto y Grecia, sino India y China— y sobre todo las grandes civilizaciones americanas.
La ciencia no es mesiánica, ni constituye una amenaza per se; es parte del problema, pero también es parte de la solución.
Antes de las explosiones atómicas desatadas en la Segunda Guerra Mundial, pocos científicos y filósofos se hubieran atrevido a hablar de la inconveniencia de la ciencia o a cuestionar el estatus hegemónico que la sociedad le ha otorgado. Desde entonces, las preguntas sobre el lugar de la ciencia en la sociedad se han vuelto reiterativas. Ante la implementación a gran escala de procesos que han transformado al medio ambiente y al planeta en su conjunto, deberíamos dialogar con una pluralidad de saberes ancestrales, reconocidos por la Unesco como patrimonio de la humanidad, en la búsqueda colectiva de soluciones urgentes para la supervivencia de la vida, incluyendo la nuestra.
Por otra parte, no falta quienes hayan clamado por el “el fin de la ciencia”, como lo hizo John Horgan en los noventa (Horgan, 1997), época en que muchos científicos creyeron que los problemas centrales de la investigación científica, en lo fundamental, ya estaban resueltos y lo que faltaba era afinar los detalles. Pero ante las sorpresas que nos depara la naturaleza, nuevos descubrimientos han tenido lugar en muchos campos del saber, y solo podemos decir que lo que ha llegado a su fin es la ciencia tal como se venía practicando. De ahora en adelante la búsqueda del conocimiento seguirá dándose por caminos inesperados. Las disciplinas se integran generando nuevos enfoques, prácticas y proyectos transdisciplinares sustentados en teorías de sistemas, termodinámicas y de la información. No obstante, la ciencia avanza cada vez más despacio y cada vez es más grande el esfuerzo financiero que exige para obtener resultados más modestos. Financiación asumida en gran medida por grandes consorcios que hacen parte de lo que se ha denominado el complejo militar e industrial, lo que condiciona los objetivos de los proyectos y representa un desafío para la definición de los temas a investigar, a expensas de los intereses de las comunidades locales. En consecuencia, la ciencia institucional, en su alocada carrera por acceder a fuentes de financiación, no debe perder su sentido de responsabilidad social y medioambiental.
En el siglo XXI se discute como problema prioritario lo relacionado con el destino del planeta argumentando que la acción humana se ha constituido en el factor biológico y ecológico de mayor importancia. En consecuencia, se ha propuesto definir la era geológica que atravesamos como Antropoceno. La estratigrafía ha determinado la existencia de depósitos de trazas radiactivas a consecuencia de las detonaciones atómicas, la primera en Alamogordo (16 de julio de 1945) y luego en Hiroshima y Nagasaki, y a todo lo largo de un periodo de treinta años en el que demencialmente se detonaron bombas similares, una cada diez días en promedio. Explosiones que dejaron una huella radiactiva en la forma de una marca estratigráfica que define sin ambages el límite entre dos eras geológicas. Podríamos entonces datar el Antropoceno como una era muy reciente, de gran aceleración, en la que la tierra ha sido sometida a una alta emisión de gases de efecto invernadero (gas carbónico y metano, en particular) producidos por la combustión exagerada de petróleo, el consumo de productos plásticos y cemento, la destrucción masiva de especies, la deforestación, las alteraciones climáticas, el derretimiento de los casquetes polares, el crecimiento de la población y la destrucción de los hábitats de las especies nativas, que facilita la transmisión de virus entre ellas. El Antropoceno corresponde apenas a unos segundos en el reloj de la tierra, si vemos toda su historia como un día de veinticuatro horas, lo cual no impide que nos sintamos profundamente involucrados.
La ciencia no es mesiánica, ni constituye una amenaza per se; es parte del problema, pero también es parte de la solución. No obstante, ya no se trata de ajustar un parámetro o variable, como cuando se actuó para disminuir el tamaño del hueco producido en la capa de ozono por el uso de hidrocarburos fluorados. Se trata de un cambio global del régimen económico, que nos libere de la dependencia energética de los combustibles fósiles. Recordemos que las grandes etapas civilizatorias han venido acompañadas de un cambio en la fuente energética que las sustenta. De la etapa de la madera se pasó a la del carbón, de la del carbón a la del petróleo, y ahora se ha propuesto dar los pasos para dejar de depender de combustibles fósiles reemplazándolos por energías limpias —solar, eólica, geotérmica— considerando, además y paradójicamente, que la nuclear podría jugar un papel importante al menos en el periodo de transición.
En este sentido, urge establecer una interacción constructiva entre la ciencia moderna y los saberes fundados en una sabiduría ancestral. Se trataría de una verdadera simbiosis en la que ninguno pierde su identidad, toda vez que la ciencia puede corroborar saberes ancestrales específicos y estos últimos, señalar campos de investigación interesantes.
La continuidad de la vida misma está en riesgo. La competencia desbocada por el crecimiento económico dentro de un marco de apropiación, explotación y control de las distintas expresiones de la vida provocó la pandemia del coronavirus, que afectó la salud de millones de personas. Las vacunas que la ciencia produjo se constituyeron en un alivio a la emergencia, pero la solución al problema como tal no se ha abordado porque implica asumir la problemática ambiental a nivel global. Cuando urge implementar políticas orientadas a la disminución del incremento en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero, resurgen las guerras a escala planetaria, los incendios forestales de gran espectro y la mayor dependencia del petróleo y el carbón. Los centros de poder siguen creyendo en el crecimiento ilimitado, como si la termodinámica no hubiera mostrado que existe un límite a la energía disponible y que esta teóricamente puede ser captada, almacenada y utilizada de modos descentralizados, lo que propicia la regeneración y recuperación de los ecosistemas a nivel local.
Hoy, la sabiduría ancestral se posiciona como una intuición global que debe guiar la actividad humana. Lo primero sería reconocer que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos, sino un sistema organizado y vivo a gran escala que posee un valor intrínseco. Veíamos que el espíritu de la Modernidad orientó el conocimiento científico en función del control, sin preocuparse por entender lo que en realidad constituye la naturaleza. Según esta lógica, al medio ambiente no se le reconoce un valor intrínseco y el deber ser queda subordinado a lo que es, es decir, lo ético a lo ontológico. Pero la naturaleza no es únicamente una fuerza, digamos, explosiva, creadora, cósmica, telúrica, volcánica, eólica, oceánica, eléctrica, viviente, sino que —de acuerdo con las ciencias físicas, biológicas, químicas— a medida que emergen sistemas vivos estos se regulan dentro de ciertos umbrales de estabilidad definidos por ciclos ecológicos a los que la actividad humana debe supeditarse. En términos de Schrödinger, la vida se caracteriza por adoptar estados altamente organizados, de baja entropía.
En el mundo entero, no solo en Colombia, en los últimos años los movimientos sociales, culturales y políticos han luchado por posicionar la vida como el eje central de toda la actividad transformadora del ser humano sobre el planeta. En este sentido, urge establecer una interacción constructiva entre la ciencia moderna y los saberes fundados en una sabiduría ancestral. Se trataría de una verdadera simbiosis en la que ninguno pierde su identidad, toda vez que la ciencia puede corroborar saberes ancestrales específicos y estos últimos, señalar campos de investigación interesantes. Pero lo que es más importante, la sabiduría ancestral inspiraría la actividad científica al reclamar un cuidado permanente de la naturaleza y una actividad comunitaria orientada a la regeneración de su potencial creativo.
Ilya Prigogine e Isabelle Stengers (1997) y Michel Serres (1992), entre muchos otros, proponen la necesidad de suscribir una nueva alianza o contrato con la naturaleza. Las ciencias sociales han constatado que las dinámicas sociales están tan enmarañadas con las del entorno medioambiental que las tensiones no se pueden resolver por separado, dada la íntima dependencia con la geo-bioquímica que nos hizo posibles a partir de la correlación de parámetros globales que inciden en los sistemas locales vivos desde su remoto comienzo hasta el presente. En lo que nos quede de vida como especie todavía tiene sentido preguntarnos si podemos autorregularnos y dar un viraje al ritmo desbocado que traemos para evitar que el incremento de las temperaturas globales alcance el punto de no retorno y despejar, en consonancia, un horizonte abierto a un futuro favorable a la continuidad y proliferación de la vida planetaria.
Referencias
Andrade, E. (2022). La perspectiva informacional en la filosofía de la naturaleza. Universidad El Bosque y Universidad Nacional de Colombia.
Horgan, J. (1997). TheEndofScience: FacingtheLimitsofKnowledge in theTwilightoftheScientificAge. Broadway Books.
Kuhn, T. (1962). TheStructureofScientificRevolutions. The University of Chicago Press.
Prigogine, I. (1997). El fin de las certidumbres. Andrés Bello.
Serres, M. (1992). The Natural Contract. The University of Chicago Press.
Prigogine, I. y Stengers, I. (1997). La nueva alianza: metamorfosis de la ciencia. Alianza.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL