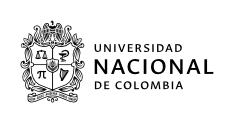Los siguientes ensayos constituyen una muestra de historia intelectual en nuestro medio. Como lo sugiere el título, contienen una serie de reflexiones críticas sobre el desenvolvimiento de los estudios históricos en el país.[1] Dos de estas giran alrededor de la figura de Jaime Jaramillo Uribe, el decano de la historiografía moderna en Colombia, un analista que mostró que las ideas son representaciones colectivas susceptibles de orientar la acción humana en los más diversos escenarios de la vida social.
Los trabajos parten del supuesto de que la historia es una ciencia social, disciplina que se desarrolla siguiendo las demandas de la investigación asistida por el espíritu científico, examina hechos fijados en el tiempo y en el espacio, y recurre a la narrativa para exponer sus resultados. Eso la une a las humanidades, pero no se confunde con estas. Sus descripciones son relatos guiados por marcos analíticos derivados de las ciencias sociales, muy sensibles al análisis causal, que por lo demás le facilitan la delimitación de la realidad y los temas objeto de exploración. No registra la Colonia, sino unos segmentos de la Colonia que le permiten ofrecer un trazo, una imagen, de su economía, su aparato político, su sociedad y su cultura.
No hay ciencia social más útil que la historia: ¡Nos ayuda a conocer los sucesos del pasado! Su objeto es el discernimiento de las acciones humanas de otras épocas, de aquello que les sucedió a nuestros antepasados y que, de alguna manera, constriñe y apremia nuestros días. Nos explica cómo y por qué ocurrieron las cosas de una forma y no de otra, a pesar de que los actores del momento tuvieron varias oportunidades y no pocas posibilidades de elección. Es una ciencia del cambio social, de las sociedades en movimiento. Su fin último es la indagación de la suerte de hombres y mujeres de otras eras, una de las cuales bien hubiera podido ser la nuestra.
Descartes, uno de los críticos más ásperos de la historia —la equiparaba a la fábula, a los mitos y a las leyendas, recursos que hacían que imaginemos como posibles acontecimientos que no lo son o que jamás lo fueron—, en una ocasión le dio un respiro. En el Discurso del método afirmó que, a pesar de las flaquezas, la historia portaba sus bondades: es un peregrinar por otros mundos que anima el conocimiento de nuestra propia cultura. Cuando nos acercamos a ella es como viajar y conversar con la gente de siglos remotos. Su desenlace nos descubre
las costumbres de otros pueblos para juzgar las del propio con mayor acierto, y no creer que todo lo que sea contrario a nuestros modos sea ridículo y opuesto a la razón, como suelen hacer los que no han visto nada. (Descartes, 1960, pp. 13 y 15)
No hay ciencia social más útil que la historia: ¡Nos ayuda a conocer los sucesos del pasado! Su objeto es el discernimiento de las acciones humanas de otras épocas, de aquello que les sucedió a nuestros antepasados y que, de alguna manera, constriñe y apremia nuestros días
Además de estos servicios de gran amplitud y de espaciosas consecuencias, la ciencia de Heródoto brinda cuadros más puntuales para hombres y mujeres de diversas centurias. Los dirigentes del mundo castrense evalúan en sus cursos formativos las jornadas napoleónicas y las batallas de las dos guerras mundiales para extraer “lecciones” y evitar errores en futuras acciones. Por su lado, Ranke (1958, p. 297) les recordó a sus lectores que Federico el Grande examinaba con gran interés las campañas de los generales del pasado para observar cómo habían resuelto, en condiciones de apuro, la culminación de una ofensiva. Más aún, en una ocasión Fidel Castro manifestó que al llegar al gobierno comenzó a leer libros sobre la Revolución Francesa para ver cómo se dejaba atrás una sociedad y cómo se erigía la que habría de reemplazarla. Sabía que este último paso exigía un periodo de transición que podría llevar años, generaciones enteras que se iban traduciendo en historia a medida que desfilaban en pos de sus objetivos. En la experiencia socialista era una fase que se alargaba indefinidamente.
Se pueden aducir más ejemplos. A Marc Bloch, el historiador más notable del siglo XX, le debemos el rescate de una experiencia. En uno de sus ensayos de teoría de la historia refirió la catástrofe de una firma sueca que le concedía préstamos al gobierno de Estados Unidos a cambio de ciertos monopolios. Pasaron los años y los norteamericanos recibieron el dinero, pero se olvidaron del convenio. Si los suecos —se preguntó Bloch— hubieran sido más sensibles a las bancarrotas de los Fugger, los Welser y los Bardi por cuenta de los príncipes del Renacimiento, habrían estado sin duda más atentos a los peligros que conlleva hacer negocios con los gobiernos, “muy dados al milenario hábito de salir de los apuros faltando a sus compromisos” (Bloch, 2008, pp. 51-52).
Lo mismo les sucede a los pueblos que no conocen su propia historia. Su realidad se reduce a lo actual, a lo que les sucede en vida y a aquello que su memoria es capaz de retener. Al no tener conciencia del pasado no logran explicarse el presente y mucho menos el futuro, estadio que definen como mera prolongación de lo conocido
Hay sin duda más casos, y los historiadores y demás analistas de la sociedad los pueden invocar ad infinitum[1]. Todo reside, empero, en evitar las falsas analogías. El pasado es único y los intentos de rescatar prácticas antiguas deben contar con una mente avizora que controle las singularidades de lo acaecido para no caer en generalizaciones vacías. Es lo que subrayó Hegel al amonestar a aquellos que creían ver en la historia un arsenal para resolver los problemas de la hora, aunque su postura fue a veces tan extrema que tendió a inmolar cualquier uso del pasado.
Suele aconsejarse a los gobernantes, a los políticos, a los pueblos, que vayan a la escuela de la experiencia en la historia. Pero lo que la experiencia y la historia enseñan es que jamás pueblo ni gobierno alguno han aprendido de la historia ni han actuado según doctrinas sacadas de la historia. Cada pueblo vive en un estado tan individual, que debe resolver y resolverá siempre por sí mismo; y, justamente, el gran carácter [el conductor especialmente dotado] es el que aquí sabe hallar lo recto.
En la premura y presión de los acontecimientos del mundo, no sirve de nada un principio general, un recuerdo de circunstancias semejantes, porque un pálido recuerdo no tiene poder ninguno en la tormenta del presente, no tiene fuerza ninguna en la vivacidad y libertad del presente.
Nunca la igualdad entre dos casos es tanta, que lo que resultó lo mejor en el uno haya de serlo también en el otro. Todo pueblo tiene su propia situación. Y para conocer los conceptos de lo recto y lo justo, etc., no hace falta consultar la historia. Nada más necio, en este sentido, que la tan repetida apelación a los ejemplos de Grecia y de Roma, como solía hacerse en Francia durante la época revolucionaria. La naturaleza de aquellos pueblos y la de nuestros pueblos son totalmente distintas. (Hegel, 2005, pp. 248-249)
En el mismo tono y con argumentos similares Montesquieu había declarado años atrás en uno de sus Pensamientos, que por mucho que los políticos consulten a Tácito “no encontrarán en él más que reflexiones sutiles sobre hechos que necesitarían la eternidad del mundo para retornar en las mismas circunstancias” (Starobinski, 1989, p. 205).
Lo anterior no debe llevar a concluir, sin embargo, que Hegel y Montesquieu echaran por la borda la historia. El alemán y el francés la tenían en gran concepto. Era para ambos una valiosa fuente de conocimiento. Montesquieu escribió todo un libro, Grandeza y decadencia de los romanos, para mostrar cómo y por qué se desploman las civilizaciones, y en uno de los borradores Del espíritu de las leyes indicó que para tener un saber seguro de las leyes modernas había que observar las normas de los tiempos antiguos, de las cuales se derivaban muchas de nuestras ordenanzas (Starobinski, 1989, p. 204). Para el caso de Francia consideraba que era imposible acercarse a su derecho político sin conocer “perfectamente las costumbres y las leyes de los pueblos germánicos” (1972, l. XXX, cap. 19). Y en el famoso cap. 4 del igualmente célebre libro XIX había subrayado: “Varias cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, las máximas del gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres [y] los hábitos”.
Hegel, por su lado, valoraba positivamente la historia en los campos de la cultura superior: el arte, la filosofía, el derecho y la ciencia, sin omitir los hábitos políticos de los pueblos de Oriente y Occidente. En varios de estos terrenos dejó obras imperecederas. Juzgaba que constituían un registro del espíritu humano de enorme significado cuando se piensa que buena parte de las creaciones del hombre tienen valor acumulativo. Conocerlas era enriquecer el presente.
En la misma dirección se encontraban las meditaciones de Schopenhauer, que aunque detestaba a Hegel —lo consideraba un impostor y a su filosofía, una engañifa—, también comenzó con algo muy negativo: la historia —afirmó de entrada— no es una ciencia. Como las novelas, solo estudia lo individual, aquello que sucedió y jamás volverá a ocurrir. Sus situaciones son irrepetibles, particulares; las de la ciencia, absolutas, genéricas. El científico trabaja con instrumentos conceptuales capaces de asir la generalidad de los fenómenos y prever su evolución; la historia, por el contrario, es incapaz de ir más allá de la descripción del caso explorado. Esta condición no lo llevó, sin embargo, a desechar la historia. Señaló que, si bien, no era una ciencia, no por ello era una disciplina desprovista de significado para la sociedad. Sabía que no todo conocimiento provenía del saber estricto y metódico, también se lo podía obtener mediante la observación, la intuición y la experiencia. Ello lo llevó a escribir que la historia era un discernir útil como pocos pues solo a través de ella “puede un pueblo hacerse plenamente consciente de sí”. Los animales, carentes de razón, no tienen pasado, viven en un eterno presente. Lo mismo les sucede a los pueblos que no conocen su propia historia. Su realidad se reduce a lo actual, a lo que les sucede en vida y a aquello que su memoria es capaz de retener. Al no tener conciencia del pasado no logran explicarse el presente y mucho menos el futuro, estadio que definen como mera prolongación de lo conocido. Pero al hacerse a la historia el género humano se apropia de su existencia, adquiere mando y potestad de aquello que fue, es y será. “Este es el verdadero valor de la historia”, concluyó Schopenhauer (2005, pp. 491 y 496-497).
Si lo anterior es cierto, la historia permite observar las experiencias de otros tiempos que bien puedan ser útiles para el nuestro[2]. Esto fue lo que hizo Émile Durkheim cuando se dio a la tarea de analizar los problemas de la reforma de la enseñanza media en Francia. Como respuesta no encontró mejor manera de hacerlo que girar la cabeza para hallar que “solamente estudiando con cuidado el pasado podemos llegar a anticipar el futuro y a comprender el presente”. Pensaba que solo se podía influir con eficacia sobre una institución, el bachillerato en este caso, en la medida en que se conociera su naturaleza y el desenvolvimiento de sus elementos constitutivos. Y para ello hizo un largo viaje por la Edad Media, el Renacimiento y los siglos XVII y XVIII hasta llegar al XIX. De ese empeño, que él asumió como obligación, surgió un clásico de la historia de la educación del cual todos somos deudores: La evolución de la pedagogía en Francia.Pero quizá el ejemplo más fehaciente de la utilidad y el uso de la historia en nuestros días lo consignó Orwell en un pasaje de su novela 1984 que se ha hecho clásico: “Quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado” (2016, p. 42). Los déspotas, dueños del presente, son muy dados a convertir la historia en palimpsesto, en un texto que se reescribe a medida que se requiere de antecedentes que apoyen las políticas de turno. Fue lo que sucedió en la era de Stalin: se borró el pasado y se lo narró de nuevo con mano edulcorada. Se derribaron estatuas, se destruyeron las antiguas placas conmemorativas y se cambiaron los nombres de edificios, calles, pueblos y distritos enteros. Todo ello para exaltar las glorias del presente y anular o menguar las del pasado. San Petersburgo se convirtió en Leningrado; Volgogrado, en Stalingrado y Königsberg, la tierra de Kant, en Kaliningrado, el nombre de un desabrido funcionario de la era soviética. Los autócratas saben que los muertos no recuerdan el ayer y que, si se lo actualiza a los vivos, este se convierte en eficaz instrumento de manipulación. Pero le temen a la historia. Día y noche se los ve justificando sus acciones en periódicos y revistas, en la radio y la televisión, en el cine e internet. Sospechan que, una vez desaparecidos, la historia —el gran veredicto— no los absolverá. Con Burke, saben que la historia, que lleva “cuenta abierta de todas nuestras acciones, y ejerce su imponente censura sobre los pasos de todos los soberanos, cualesquiera que sean, jamás olvidará ni los sucesos ni la época” en la que sucedieron (1826, p. 72).
Pero quizá el ejemplo más fehaciente de la utilidad y el uso de la historia en nuestros días lo consignó Orwell en un pasaje de su novela 1984 que se ha hecho clásico: “Quien controla el pasado controla el futuro; quien controla el presente controla el pasado” (2016, p. 42).”
En estas meditaciones no se deben relegar los usos y abusos de la historia señalados por Nietzsche —filósofo que amaba la historia odiándola— en su intempestiva Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (1999, §§ 2-3). Allí distinguió tres maneras de abordarla: la monumental, la anticuaria y la crítica. La monumental ofrece a los gobernantes modelos de obrar que no encuentran en su época. Usan el pasado para acreditar sus acciones y alcanzar puestos de honor en el templo de la historia, como ya lo tienen los que les sirven de ejemplo: Napoleón soñó toda su vida con Aníbal, César, Alejandro y Federico el Grande. La anticuaria, conservadora, promueve la admiración del pasado para venerar y exaltar la tradición de un pueblo o de una nación: las personas se sienten seguras con lo heredado; le temen a lo nuevo y a lo explosivo. La crítica es la manifestación de aquellos que sufren y necesitan liberarse de un pasado hostigante que los oprime: condenan las injusticias del ayer que todavía perviven. Como en el famoso pasaje del Fausto de Goethe, sus adalides consideran que todo lo que fue merece aniquilarse (1950, p. 77). Para ellos lo acaecido son escombros; piensan que dinastías, castas, privilegios y demás perfidias heredadas se deben arrojar al sumidero de la historia. El mismo Nietzsche resumió estos usos en frase escoltada por rigurosa puntuación:
Cuando el hombre que quiera crear algo grande necesita del pasado, se adueña de este por medio de la historia monumental; a quien, por el contrario, le gusta perseverar en lo habitual y venerablemente antiguo, cuida lo pasado como historia anticuaria; y solo al que una necesidad del presente le oprime el pecho y quiere arrojar toda esa carga fuera de sí a cualquier precio, tiene necesidad de criticar, esto es, de una historia que enjuicie y condene.
Las tres versiones expresan la capacidad humana de poner el pasado al servicio del presente.
Pero si los anteriores autores respiran, en general, optimismo sobre el valor de la historia, no hay que postergar las palabras de Paul Valéry: la historia es el producto más peligroso y denigrante que haya elaborado el intelecto humano. “Justifica lo que quiere. No enseña rigurosamente nada, porque contiene todo y da ejemplos de todo” (1954, p. 37). A lo cual agregó:
[La historia] hace soñar, embriaga a los pueblos, engendra en ellos falsos recuerdos, exagera sus reflejos, mantiene sus viejas llagas, los atormenta en el reposo, los conduce al delirio de grandeza o al de las persecuciones, y vuelve a las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas.
Si la historia tiene la capacidad de producir tales desastres en pueblos enteros, no es asunto que se deba dejar de lado. Es lucrativa por su incompetencia para hacer el bien, por los registros de espanto, abatimiento y ruina consignados en sus anales. Valéry escribía estas reflexiones en los años europeos que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Palabras que recuerdan las angustias de Burke en los primeros meses de la Revolución Francesa, consignadas en el epígrafe de este preludio. El desencanto de ambos pensadores se resume en breve diatriba contra una palabra: nada es tan claro como la incapacidad de la historia de prever los acontecimientos y las silenciosas consecuencias que portan sus entrañas (Valéry, 1954, p. 40).
Referencias
Bacon, F. (1985). La gran restauración. Madrid: Alianza.
Bloch, M. (2008). Historia e historiadores. Barcelona: Akal.
Burke, E. (1826) _[1790]. Reflexiones sobre la revolución de Francia. México: Oficina de Martín Rivera.
Camacho, C., Garrido M. y Gutiérrez D. (eds.) (2018). Paz en la república: Colombia, siglo XIX. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
Descartes, R. (1960). Discurso del método. Río Piedras: Universidad de Puerto Rico.
Durkheim, É. (1982). Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas: la evolución de la pedagogía en Francia. Madrid: La Piqueta.
Goethe, J. W. (1950). Fausto (trad. de J. Roviralta Borrel). Madrid: Ediciones de la Universidad de Puerto Rico-Revista de Occidente.
Hegel, G. W. F. (2005). Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Barcelona: Tecnos.
Montesquieu (1972). Del espíritu de las leyes. Madrid: Tecnos.
Nietzsche, F. (1999). Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida (Segunda intempestiva). Madrid, Biblioteca Nueva.
Orwell, G. (2016). 1984. Bogotá: Debolsillo.
Ranke, L. von. (1958). Grandes figuras de la historia. México: Grijalbo.
Schopenhauer, A. (2005). Sobre la historia. En El mundo como voluntad y representación (vol. II, pp. 490-498). Madrid: Trotta.
Starobinski, J. (1989). Montesquieu. México: Fondo de Cultura Económica.
Valéry, P. (1954). Miradas al mundo actual. Buenos Aires: Losada.
[1]Palabras introductorias al próximo libro de Gonzalo Cataño, La nueva historia y sus predecesores: ensayos de crítica histórica.
[2] Sociólogo. Profesor-investigador de la Universidad Externado de Colombia. MA de la Universidad de Stanford y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado. Autor, entre otros libros, de La sociología en Colombia (1995); Historia, sociología y política (1999); Introducción al pensamiento moderno en Colombia (2013) y El historiador Joaquín Tamayo (2021). Compilador del volumen de ensayos de Gerhard Masur, Paisajes del espíritu (2016).
[3] Los acuerdos de paz desprendidos de las guerras civiles colombianas del siglo XIX sugieren un patrón de negociación entre los gobiernos y los grupos alzados en armas. La contienda de los Mil Días (1899-1902), la guerra civil más estudiada, deja ver con claridad hasta dónde llegaron los pactos y qué consecuencias tuvieron para los afectados —amnistías, entrega de armas, atención a los heridos, liberación inmediata de los prisioneros de guerra, participación política de los guerrilleros, etc.— (Camacho, Garrido y Gutiérrez, 2018). Estas experiencias, y las que tuvieron lugar con las guerrillas liberales de los años cincuenta y con el M-19 (Movimiento 19 de Abril) en 1990, sugieren más de una similitud con los convenios de 2016 en La Habana entre el Estado y las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Quizá los negociadores más sensibles a las “advertencias” de la historia las conocían y las tuvieron en cuenta.
[4] Nada de esto quiere decir, por supuesto, que el pasado sea un férreo estuche que avasalle el presente hasta hurtarle toda posibilidad de transformación y cambio. Si así fuera, el ahora no sería más que la recreación continua del ayer. Solo sugiere que, si se comprende el pasado, es más sencillo modelar el presente. Y aún más: si las cosas son así y no se pueden cambiar a voluntad, o no se desea hacerlo, lo más adecuado es descifrarlas para esclarecer su constitución. Ya lo había sugerido Bacon en La gran restauración (1985, l. I, §§ 1-3): se vence a la naturaleza obedeciéndola, y ello exige entender sus modos de ser. Es lo que hace una familia cuando llega a un país extranjero con la idea de asentarse allí el resto de sus días. Lo explora para adecuarse lo mejor posible a sus demandas y estilos de vida.
 Correo Electrónico
Correo Electrónico
 DNINFOA - SIA
DNINFOA - SIA
 Bibliotecas
Bibliotecas
 Convocatorias
Convocatorias
 Identidad UNAL
Identidad UNAL